"El cadete Borbón tenía en su haber en el momento del extraño «accidente» (29 de marzo de 1956) nada menos que seis meses de instrucción militar intensiva (de septiembre de 1955 a marzo de 1956) y otros seis meses previos de instrucción premilitar (de enero a junio de 1955). A lo largo de los dos primeros trimestres de su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza recibió, como todos y cada uno de los cadetes de 1.º curso, una metódica instrucción de tiro con toda clase de armas portátiles (pistola, mosquetón, granada de mano, subfusil automático, fusil ametrallador...) con el fin de estar en condiciones de prestar servicio de guardia de honor en la Academia, una actividad tradicional de gran prestigio y solemnidad dentro de las obligaciones docentes en el primer centro de enseñanza militar de España.
Juan Carlos de Borbón conocía pues, en la Semana Santa de 1956, el uso y manejo de cualquier arma portátil del Ejército español y por lo tanto, con más seguridad, el de una sencilla y pequeña pistola semiautomática como la STAR de 6,35 mm (o calibre 22, en su caso concreto), en cuya posesión estaba, según todos los indicios, desde el verano de 1955. ¿Cómo se le pudo disparar entonces esa pequeña pistola, apuntando además a la cabeza de su hermano Alfonso, si además, previamente, tuvo que cargarla (introducir el cargador con los cartuchos en la empuñadura del arma), después montarla (empujar el carro hacia atrás y luego hacia delante, para que un cartucho entrara desde el cargador a la 90 recámara), a continuación, desactivar el seguro de disparo con el que estaba dotada, y finalmente, presionar con fuerza el disparador o gatillo (venciendo las dos resistencias sucesivas que presenta, claramente diferenciadas) para que entrara en fuego?" (Coronel Martínez Inglés, El rey que no amaba a los elefantes)
El coronel en la reserva Martínez Inglés lleva años denunciando los desmanes del rey Juan Carlos I de España, su complicidad con el genocida Francisco Franco y su régimen y su falta de escrúpulos para conseguir sus fines, fueran estos económicos, sexuales o relativos a su deseo de ser rey de España.
Recientemente, tras haber abdicado Juan Carlos I en su hijo Felipe, el coronel, autor de varios libros sobre el peligroso personaje que sucedió a Franco en la jefatura del estado español, ha denunciado al Borbón por asesinar a su hermano pequeño, un crimen que el régimen franquista y la Casa Real ocultaron y censuraron durante años y años para evitar, en primer lugar, que los españoles conocieran la verdadera calaña de su príncipe o rey y, en segundo lugar, para permitir que los deseos de Franco, un sucesor que garantizara las leyes del Movimiento Nacional Fascista (expresadas en la Constitución del 78), por encima tanto de la continuidad de la legitima República Española, último régimen democrático de nuestro país desde 1936, como del propio heredero al trono y enemigo de Franco, Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, por al que su hijo no dudo en pisotear (¿quizás le hubiera pegado un tiro también como a su hermano si hubiera tenido que hacerlo?) para convertirse en una figura impune y todopoderosa en España, para poder hacer y deshacer a su antojo con el dinero público, y satisfacer sus viciosos caprichos con total impunidad.
En todo caso, como decía el sabio Robespierre, ser rey es un delito en sí mismo, contrario a toda democracia que, como es evidente, se basa en la igualdad, la fraternidad y, en consecuencia, la libertad. Sin embargo, además de la propia esencia criminal de los reyes, algunos han ido aumentando su curriculum a lo largo de su vida, como es el caso de Juan Carlos de Borbón, cuya vida y desmanes describe el coronel Martinez Inglés en su libro "El rey que no amaba a los elefantes, Vida y caida de Juan Carlos I, el último Borbón", que se puede leer al completo y descargar en el link anterior, y del que compartimos su capítulo 2, donde se describe el asesinato de Alfonso de Borbón por su hermano mayor, futuro rey de España:
Capítulo
2 Borbón mata a Borbón
 |
| Recordatorio de la muerte de Alfonso de Borbón: de su asesino nadie quiso recordar nada |
"29
de marzo de 1956: el cadete Borbón, 18 años de edad, con seis meses
de instrucción militar y experto en toda clase de armas de fuego,
mata de un disparo en la cabeza a su hermano Alfonso. ¿Accidente,
homicidio por imprudencia o fratricidio premeditado? –Un manto de
silencio cubre el trágico
suceso. Nadie investiga nada. Ningún juez puede pronunciarse. –El
conde de Barcelona al presunto homicida: «Júrame que no lo has
hecho a propósito.» Don Jaime, jefe de la Casa de Borbón: «No
puedo aceptar que sea rey de España quien no ha sabido aceptar sus
responsabilidades.» – Cincuenta años después, del estudio
pormenorizado de los hechos se desprende que la muerte del infante
Alfonso pudo ser intencionada.
El
sábado 24 de marzo de 1956, con seis meses de academia militar sobre
sus espaldas y convertido ya en un veterano cadete de la Academia
General Militar de Zaragoza, experto en toda clase de armas
portátiles, magnífico jinete y buen deportista, emprende Juan
Carlos viaje hacia Estoril (vía Madrid) para pasar las vacaciones de
Semana Santa con sus padres y hermanos. En la capital de la nación
recoge a su hermano Alfonso y ambos suben al Lusitania Express de esa
misma noche, para llegar cuanto antes a la casa paterna. Juanito, que
en el mes de enero cumplió 18 años, va rutilante con su impecable
uniforme militar.
Alfonso,
con sus 14 primaveras, alumno de bachillerato en el colegio Santa
María de los Rosales, quiere iniciar el próximo año su preparación
para el ingreso en la Academia Naval Militar de Marín con la total
complacencia de su padre, que ansía verlo pronto vistiendo el
tradicional terno de tan prestigioso centro militar de la Armada
Española. Los dos hermanos tienen previsto permanecer en Estoril
hasta primeros de abril, en que regresaran a sus respectivos
quehaceres escolares. Alfonso, El Senequita (según el cariñoso
sobrenombre con el que le conocen desde hace años sus familiares más
allegados, que aprecian en él cualidades nada comunes de
inteligencia, intuición, perseverancia, simpatía y afán de
trabajo), tiene comprometida sus asistencia, durante la corta
estancia en la casa paterna, al torneo infantil de golf (el Taça
Visconde Pereira de Machado) que anualmente organiza el Club de Golf
de Estoril.
 |
| El rey Juan Carlos tampoco dudó en pasar por encima de su padre |
El
29 de marzo, Jueves Santo, ambos hermanos asisten con sus padres y
hermanas a una misa matutina en la iglesia de San Antonio de Estoril
y todos juntos regresan a casa. Después del almuerzo, la familia en
pleno acompaña a Alfonso, a la sazón gran jugador de golf gracias a
las clases recibidas de su padre. Asimismo, éste le ha imbuido,
desde muy pequeño, una gran afición por las cosas del mar, al ya
citado Club de Golf donde el infante gana sin excesivos problemas la
semifinal del torneo ante la euforia de los suyos, que ya lo ven como
triunfador absoluto en la final a disputar el Sábado de Gloria.
Pero, cosas del destino, el inteligente muchacho (que según muchas
voces autorizadas del entorno de don Juan en Estoril era ya entonces
el preferido de su padre para sucederle, si el ya iniciado
distanciamiento con su hijo mayor, cada vez más cerca del
franquismo, no paraba de aumentar) nunca acudiría a tan deseada
prueba
deportiva.
Sobre
las ocho de la tarde, el ambiente se presenta muy relajado en Villa
Giralda después de que los condes de Barcelona y sus hijos
regresaran de los oficios de Jueves Santo, que han tenido lugar a las
seis en la recoleta iglesia de San Antonio, situada pocos metros de
su casa y de las bravas y límpidas aguas del océano Atlántico. La
condesa habla de sus cosas con unas amigas, en el salón de la casa,
asuntos triviales, y muy cerca de ella, en su despacho, don Juan lee
hasta la hora de la cena. De repente, una atronadora detonación
procedente del piso superior, donde se encuentra la habitación del
infante Alfonso y adonde se han retirado escasos minutos antes los
dos hermanos, resuena en toda la casa
como
un trallazo, seguida en pocos segundos por unos desaforados gritos de
Juan Carlos llamando a su padre. Dª María de las Mercedes sale
despavorida del salón, al tiempo que su marido, alarmado, corre
escaleras arriba.
La
escena que se encuentra el conde de Barcelona al entrar en la
habitación de su hijo Alfonso es sobrecogedora y ya no se la podrá
quitar jamás de su mente mientras viva. El infante más joven yace
en el suelo, con la cabeza destrozada por un disparo y rodeado de un
gran charco de sangre. A su lado, de pie, hermético, en silencio,
como ausente, con sus ojos fijos en algún punto del suel cercano a
la cabeza de su hermano, su otro hijo, el cadete que siguiendo las
directrices de Franco se había convertido ya en un militar de
carrera, mantiene todavía en su mano derecha la pequeña pistola de
6,35 mm que él desgraciadamente ya conoce, y de la que acaba de
salir la bala asesina.
Desesperado,
don Juan trata de reanimar a su hijo, pero todo es inútil pues a los
pocos segundos éste muere en sus brazos. Agarra entonces con fuerza
una bandera de España que cuelga de la pared de la habitación y
cubre con ella el amado cuerpo, sin vida, del hijo en quien «tenía
puestas todas sus complacencias». A continuación, se vuelve con
rabia contenida hacia su hijo Juan Carlos, le hace inclinarse sobre
el cadáver cubierto con la enseña nacional, y con voz fuerte y
solemne le exige:
—Júrame
que no lo has hecho a propósito.
El
médico de la familia, el doctor Joaquín Abreu Loureiro, llega a
Villa Giralda a los pocos minutos, pero apenas puede hacer otra cosa
que certificar la defunción del desgraciado infante. El conde de
Barcelona, desolado, fuera de sí, agresivo contra su hijo mayor, le
hace salir de la habitación de su hermano muerto y le dice con
firmeza que debe regresar cuanto antes a la Academia Militar de
Zaragoza. Llama por teléfono al duque de la Torre, al que en pocas
palabras pone en antecedentes de la tragedia familiar. Éste, a su
vez, se la comunicará enseguida a Franco, que ordena secreto
absoluto sobre la misma y la publicación urgente, por la Embajada
española en Lisboa, de una nota oficial que, desvirtuando
convenientemente lo sucedido, lo acomode todo a las necesidades
políticas del momento.
La
nota de la Embajada, publicada por todos los medios de comunicación
portugueses en la mañana del día 30 de marzo de 1956, dirá lo
siguiente: Mientras su Alteza el infante D. Alfonso limpiaba un
revólver en la tarde del día de ayer con su hermano, se disparó un
tiro que le alcanzó en la frente y le mató en pocos minutos. El
accidente se produjo a las 20:30 horas, después de que el infante
volviera del servicio religioso de Jueves Santo, en el transcurso del
cual recibió la santa comunión.
También
ordenó Franco que se hicieran los oportunos trámites con el
Gobierno portugués para que un espeso manto de silencio cubriera la
sorprendente muerte de D. Alfonso, no se promoviera por su parte
ninguna investigación policial o judicial al respecto, y su versión
oficial se acoplara lo máximo posible a la del Gobierno español,
expresada en la nota difundida por su Legación en Lisboa. Como le
soltaría con total desparpajo el dictador español a una alta
personalidad del entorno político del conde de Barcelona, escasos
días después de la trágica muerte del infante:
—A
la gente no le gustan los príncipes con mala suerte.
Cínica
sentencia que, dos años después, ampliaría al explicar por qué no
quería que se hablara de Alfonso en la prensa:
—El
recuerdo puede arrojar sobre su hermano sombras por el accidente y en
las gentes simplistas evocar la mala suerte de una familia, cuando a
los pueblos les agrada la buena estrella de sus príncipes.
La
muerte de Alfonso, El Senequita, según la prensa internacional
independiente de la época (en España, por supuesto, sólo correría
la versión oficial franquista), los comentarios de algunos amigos y
confidentes de los dos hermanos, las manifestaciones del entorno
familiar de Villa Giralda, y las revelaciones que luego hizo, en sus
Memorias, Dª María de las Mercedes, condesa de Barcelona,
ocurrió
de la siguiente manera:
 |
| El rey jurando defender el franquismo |
Hablamos
de un arma corta que, según todos los indicios, le había regalado
el verano anterior el conde de los Andes, Jefe de la Casa de su
padre, con motivo de su ingreso en la Academia General Militar. Se
ha especulado (en alguna de las escasas publicaciones que a lo largo
de los años, aunque muy someramente, han estudiado este lamentable
hecho) con que la dichosa pistolita se la había regalado al flamante
cadete Juanito el mismísimo Franco, cuando acudió a visitarle muy
pocos días después de su ingreso en el ya citado centro de
enseñanza castrense; supuesto éste que no resiste el más mínimo
análisis objetivo y profesional. Franco, todos los españoles lo
sabemos de sobra a estas alturas, siempre fue un sanguinario dictador
y un autoritario militar que manejó este país durante años como si
fuera un cuartel o su cortijo particular, pero nunca dio muestras de
ser un necio o un loco. Y de esas ingratas deficiencias mentales
hubiera hecho extraordinario alarde si se le hubiera ocurrido la
peregrina idea de regalar una pistola a un inmaduro muchacho de 17
años que se iba a la Academia Militar de Zaragoza a aprender el duro
oficio de las armas, y al que, salvo error u omisión del inexperto
joven, le tenía reservado un esplendoroso destino; y encima sin
decirle nada al padre de la criatura...
No
conviene olvidar al respecto que Franco, además de autócrata y
asesino en serie (que lo era) seguía siendo un militar profesional,
y muy pocos militares, por no decir ninguno, cometería la enorme
estupidez de regalar una pistola a su hijo, a un amigo de su hijo, a
un sobrino, a un amigo de su sobrino..., o al vecino del quinto, y
ello por importante que fuera el motivo de la dádiva. Los
profesionales de la milicia (en casa del herrero, cuchillo de palo)
tenemos verdadero respeto (por no decir miedo, que suena muy mal en
un militar) por las armas de fuego y, en particular, por las
pistolas, porque las manejamos a diario, porque conocemos sus efectos
y porque el que más y el que menos (todos los que hemos estado en
una guerra, desde luego) ha visto a algún compañero, subordinado,
superior, amigo o soldado a sus órdenes, morir o sufrir graves
secuelas por culpa de alguno de estos pequeños y maquiavélicos
artefactos; y no precisamente por accidente, que no suelen suceder si
los que las manejan son auténticos profesionales.
Por
todo lo anteriormente expuesto, es muy poco probable, por no decir
imposible, que la pistola que el joven Juanito se llevó a Estoril,
desde Zaragoza, en la Semana Santa de 1956, y con la que «ultimó»
a su hermano Alfonso, le fuese regalada por el dictador y protector
suyo, don Francisco Franco Bahamonde; y que casi con toda seguridad
debió ser el conde de los Andes (como ha sido recogido por algunos
autores) el que, demostrando con ello una irresponsabilidad
manifiesta, pusiera en manos del hijo mayor del conde de Barcelona el
arma que, meses más tarde, acabaría con la vida de su hermano
pequeño.
Pues
bien, sabiendo ya que de quién era la pistola (con toda
probabilidad, como digo, una pistola semiautomática marca STAR,
calibre 6,35 mm) que iba a desencadenar la tragedia en casa de los
Borbón en Estoril y quien previsiblemente la compró y regaló,
sigamos con el sucinto relato de los hechos.
Los
dos infantes, aburridos y con muchas horas libres al día, parece ser
que se dedicaron con ella, en las jornadas anteriores al Jueves
Santo, a practicar una y otra vez el tiro al blanco, a las farolas de
los alrededores, y a todo aquello que se les pusiera por delante.
Este irresponsable proceder resulta totalmente increíble en dos
jóvenes de 18 y 14 años (el primero caballero cadete de la Academia
General Militar, con instrucción militar muy adelantada y experto en
armas portátiles), en teoría con una educación y una formación
humana y social muy elevadas debido a su rango, y que se encontraban
de vacaciones en la casa de sus padres a los que debían respeto y
obediencia... Increíble pero auténtico. Su propia madre, María de
las Mercedes, lo recoge así en sus Memorias:
El
día anterior [28 de marzo, Miércoles Santo] los chicos habían
estado divirtiéndose con el arma disparando a las farolas. Por ello,
don Juan les había prohibido jugar con la pistola. Mientras
esperaban el servicio religioso de la tarde, los dos muchachos se
aburrían y decidieron subir a jugar otra vez con ella. Se estaban
preparando para tirar contra una diana cuando el arma se disparó,
poco después de las ocho de la tarde. O sea que los muchachos, según
su madre, se habían dedicado a pegar tiros por la calle con el arma
de fuego propiedad de Juan Carlos (por lo menos, el día anterior de
la tragedia). Después, a pesar de que su padre la había requisado y
guardado bajo llave en un secreter, el Jueves Santo por la tarde,
luego de conseguir de su madre que les abriera el mismo y les
entregara de nuevo la pistola, subieron a la habitación de Alfonso a
practicar el tiro al blanco. ¡Demencial, pero cierto!
Lo
que ocurrió allí dentro, en la habitación del Senequita, nadie lo
sabe con certeza absoluta (a excepción del hoy todavía rey de
España, que desde el preciso momento en el que le descerrajó un
tiro a su hermano Alfonso se ha callado como si realmente el muerto
fuera él), pero he aquí que nos podemos aproximar mucho a la
realidad de los hechos después de estudiar y analizar
convenientemente todas las informaciones (no hay muchas, pero sí
sabrosas) que la prensa internacional independiente publicó en su
día. Por ellas sabemos (en contra de la angelical versión oficial
del Régimen franquista, aireada en la escueta nota de la Embajada
española en Lisboa de 30 de marzo de 1956) que fue precisamente Juan
Carlos quien apretó el disparador (vulgo gatillo) de la pistola que
acabó con la vida de su hermano menor. Ni él, ni su padre, don
Juan, negaron nunca las informaciones periodísticas posteriores al
hecho que enseguida pusieron en cuarentena la información oficial
que hacía referencia a un supuesto accidente fortuito, cuando
Alfonso limpiaba una pistola en presencia de su hermano. Lo que sí
se ha especulado mucho es sobre el «cómo» se produjo el disparo,
el «por qué» del mismo y cuáles fueron las circunstancias en que
se produjo tamaña tragedia familiar. Fue protagonizada, no conviene
olvidarlo, por un hombre ya «hecho y derecho» como Juan Carlos de
Borbón, con 18 años cumplidos en enero, militar profesional con más
de seis meses de instrucción castrense intensiva en su haber (más
otros seis de formación premilitar), y que tuvo como víctima a un
adolescente de 14 años, inteligente, muy despierto, nada alocado,
que había dado hasta ese momento muestras sobradas de
responsabilidad y cordura. Por supuesto que en las líneas que siguen
voy a contestar a todos esos interrogantes, y a alguno más, después
de haber dedicado mucho tiempo a estudiar, analizar y clarificar con
todo detalle lo sucedido en Villa Giralda aquel tremendo Jueves Santo
de 1956; sirviendo así al lector de hoy y, por supuesto, al de años
venideros, la verdad objetiva, histórica, no manipulada por nadie,
que se desprende de todos esas investigaciones.
Pero
todo a su debido tiempo.
Conviene
acabar primero con el relato de aquel desgraciado hecho y después,
sin prisas, sin demagogia, sin autocensura, buscando por encima de
todas las cosas la auténtica verdad, entrar a valorarlo debidamente
en todas sus vertientes. Sacaré las conclusiones pertinentes,
apoyándome, para ello, en mi larga experiencia como historiador
militar (sin bozal orgánico de ninguna clase y con una cierta
credibilidad social después de muchos años de aguantar a pie firme
los duros arrebatos del poder de turno) y en mi extenso curriculum
profesional como militar de Estado Mayor.
Nos
habíamos quedado en el momento en el que el doctor Loureiro acude
presuroso a Villa Giralda, como respuesta al urgente llamamiento del
conde de Barcelona. El médico no puede hacer nada, ya que el infante
Alfonso ha fallecido minutos antes. La bala, disparada a bocajarro,
le ha entrado por la nariz y le ha destrozado el cerebro. Certificará
su defunción, obviamente, pero nadie jamás verá nunca ese
certificado de la muerte del hijo menor de don Juan de Borbón.
Pese
a la normativa legal imperante en todos los países civilizados del
mundo ante un asunto de esa naturaleza, la Policía Judicial no
acudirá al domicilio del pretendiente a la Corona de España (que
acaba de perder a su hijo más amado en unas sorprendentes y extrañas
circunstancias) a levantar el oportuno atestado y buscar pruebas que
aclaren lo sucedido; ni tampoco ningún juez, algo increíble en un
moderno Estado europeo aunque estemos hablando del Portugal de 1956
víctima de una feroz dictadura, se personará asimismo en Villa
Giralda para proceder al levantamiento del cadáver y ordenar el
inicio de las oportunas indagaciones. Nadie investigará
absolutamente nada, por lo tanto, en una muerte violenta por arma de
fuego disparada a escasos centímetros de la cabeza de la víctima
por su propio hermano. Ambos, presunto homicida y víctima, son
infantes de la Casa de Borbón y herederos de los supuestos derechos
dinásticos de su padre, el conde de Barcelona.
Un
espeso manto de silencio caerá como una losa de granito sobre la
habitación de la parte alta de la casa en la que el inteligente
Senequita reposa inerte bajo la bandera de su país al que,
incomprensiblemente, no podrá regresar durante muchos años,
concretamente hasta 1992, y no precisamente por impedimentos del
Régimen franquista que, como todos sabemos, desapareció
oficialmente en 1975, sino por la negativa de su propio hermano Juan
Carlos.
Éste,
desde que subió al trono el 22 de noviembre de ese mismo año,
pareció olvidarse para siempre de su desgraciado compañero de
«juegos de guerra» en el Estoril de 1956 y, finalmente, sólo
accedió a trasladar sus restos a España cuando su padre, enfermo
terminal de cáncer, se lo pidió in extremis como un último deseo
aún no cumplido
Hasta
el cuerpo del delito, el arma causante de la tragedia, la pequeña
pistola semiautomática de 6,35 mm propiedad del cadete Juanito que,
de forma inexplicable, había sido cargada, montada, desactivada de
sus mecanismos de seguridad, apuntada y por fin disparada contra el
infante D. Alfonso a pocos centímetros de su cabeza..., desaparecerá
muy pronto, escasas horas después. Fue arrojada al mar por el propio
padre de Juan Carlos que, según comentaría tiempo después,
«ansiaba perderla de vista cuanto antes»; con lo que se hurtaba así
una prueba preciosa para cualquier posterior investigación policial
o judicial.
Don
Alfonso recibió sepultura en el cementerio de Cascais el sábado 31
de marzo de 1956. El funeral fue oficiado por el nuncio papal en
Portugal y a él asistió un nutrido grupo de monárquicos españoles
y otro, sensiblemente menor, de personalidades adscritas a diversas
casas reales europeas. El Gobierno portugués estuvo representado por
el presidente de la República, y por parte española la
representación institucional fue mucho más modesta, al acudir al
luctuoso acto el ministro plenipotenciario de la Embajada española,
ya que el embajador, el orondo Nicolás Franco, hermano mayor del
dictador, se encontraba en cama reponiéndose de un accidente de
tráfico. Francisco Franco, no obstante, envió un mensaje de
condolencia a la familia del fallecido infante.84 Juan Carlos asistió
al entierro de su hermano y al funeral vestido con el uniforme de
caballero cadete de 1.º curso de la AGM de Zaragoza, con cara de
circunstancias y aspecto distraído. Sin duda la procesión iba por
dentro, pero no dio especiales muestras de desolación y tristeza
durante el desarrollo de ambas ceremonias. Aparecía ausente y como
con ganas de que todo terminara cuanto antes. Su padre, abatido,
destrozado, perplejo todavía por todo lo que había tenido que vivir
durante las últimas 48 horas, aguantó el tipo y contestó a todos
los saludos y condolencias con gentileza y dignidad.
El
duque de la Torre, general Martínez Campos, acompañado por su
ayudante (el después tristemente célebre general Armada),
respondiendo puntual a la angustiosa llamada de don Juan y tras la
preceptiva autorización de Franco, se había plantado en Estoril a
bordo de un avión militar DC-3 pilotado por el comandante García
Conde. Sin pérdida de tiempo, recién acabadas las ceremonias
mortuorias, metieron al cariacontecido Juanito en él y se lo
llevaron directamente a Zaragoza, donde escasos días después
iniciaría su tercer trimestre académico. Según algunos de sus
compañeros, se encontraba en una acendrada soledad, con claros
síntomas de introspección, con cara de pocos amigos, huraño y
huidizo.
Sin
embargo, estos claros síntomas de depresión y tristeza cederían
pronto y pasadas muy pocas semanas, en contra totalmente de algunos
rumores infundados que empezaron a correr por los mentideros
políticos madrileños y que ponían en labios del único hijo varón
vivo del conde Barcelona unas intenciones nada claras de evadirse del
mundo e ingresar en un monasterio, reaccionaría con inusitada
firmeza. Lo hizo en un sentido totalmente opuesto a esos rumores,
dedicándose con furia todos los sábados (sabadetes), domingos y
fiestas de guardar a la más pura y descabalada dolce vita, a salir
con chicas (cuantas más, mejor), a frecuentar toda clase de mujeres
ya maduritas que sus compañeros de francachela le ponían en bandeja
(muchas de las cuales provenían del entorno del notario y amigo de
barra de Juanito, el señor García Trevijano, que tenía establecido
su «cuartel general» en el Gran Hotel zaragozano), a beber en
demasía por cafeterías, tascas y salas de fiesta de la «movida
cadeteril maña» y, en definitiva, a tratar de olvidar todo lo
ocurrido semanas atrás en el exilio dorado de sus padres en Estoril.
Fue una amnesia buscada que, parece ser, conseguiría pronto, en todo
caso antes del verano de ese mismo año, 1956, en el que, dando
claras muestras de una recuperación asombrosa y con sus genes
borbónicos pidiendo guerra, se dedicaría en cuerpo (sobre todo) y
alma a disfrutar de lo lindo con su íntima amiga Olghina de
Robilant.
La
muerte de su hijo afligiría profundamente a la condesa de Barcelona,
Dª María de las Mercedes, que caería en una profunda depresión y
tendría que ser internada bastante tiempo en una clínica alemana.
En todo momento tendría a su lado a Amalín López Dóriga, viuda de
Ybarra, que sería su paño de lágrimas hasta su muerte. Parece ser
que el sentimiento de culpa al haber sido ella en persona quien
entregara la pistola a sus hijos, el día de autos, afectó
profundamente el alma de Dª María, que ya nunca dejó de recordar
la infausta fecha como la más desgraciada de su vida. También
afectaría la tragedia familiar a la hermana de Juan Carlos, la
infanta Margarita, que saldría ese mismo mes de abril hacia Madrid
para estudiar puericultura y ya no regresaría hasta tres años
después. Asimismo, abandonó Villa Giralda, ya para siempre, el aya
de los infantes durante muchos años, la suiza Anne Diky, que había
entrado en la casa cuando nació Alfonso.
La
trágica desaparición de su segundo hijo varón afectaría también
profundamente a don Juan, tanto en lo personal como en lo político.
En lo primero, acusaría la tragedia hasta extremos increíbles,
iniciando muy pronto una huida hacia adelante, una huida en realidad
de sí mismo y de su entorno familiar más cercano que lo llevaría a
poner tierra por medio, a emprender largos cruceros por todo el
mundo, primero a bordo de su yate Saltillo y más tarde, en su nuevo
barco, el Giralda. Lo hizo olvidándose de todo y de todos. En sus
largos periplos ambos barcos llevarían siempre sus bodegas bien
repletas de bebidas alcohólicas, preferentemente ginebra, de la que
se aprovisionarían muchas veces en las plazas españolas de Ceuta y
Melilla a su paso por el Estrecho. Todavía se acordaban en 86 la
Comandancia General de Melilla, a mediados de los años 80 (época en
la que este modesto historiador militar estuvo destinado en el Estado
Mayor de esa ciudad española del norte de África), de las repetidas
escalas del yate del conde de Barcelona en el puerto de la ciudad,
allá por los años 60 y 70, ante las cuales el comandante militar de
la plaza debía reaccionar con presteza enviando a bordo unas cuantas
cajas de la mejor ginebra que pudieran encontrar los servicios de
Intendencia militar, y casi siempre sin recibir ni siquiera un
agradecimiento personal del ilustre patrón de la pequeña nave de
recreo.
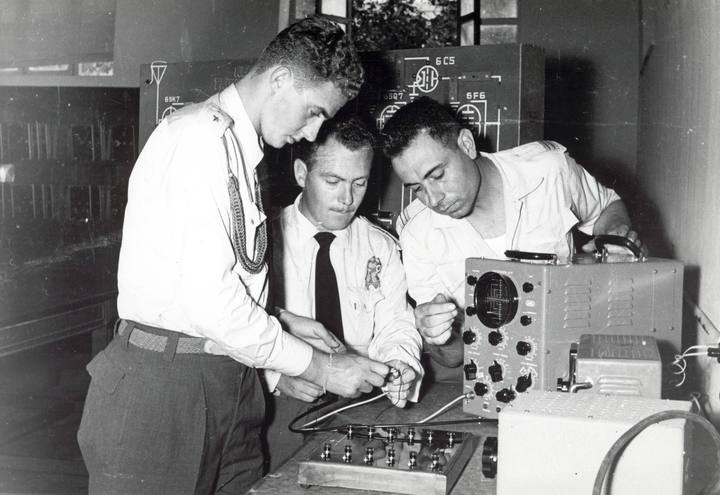 |
| Juan Carlos no era un niño cuando disparo contra su hermano: imagen de su época de cadete. |
La
infausta muerte del Senequita serviría también para poner
nuevamente a flote algunas rencillas familiares, aparentemente
dormidas, en el seno de la familia Borbón. Don Jaime, hermano mayor
de don Juan, procuró enseguida sacar alguna ventaja política del
luctuoso hecho. Como lo cortés no quita lo valiente, envió con
premura un sentido mensaje de condolencia, pero cuando unas semanas
después, concretamente el 17 de abril de 1956, el periódico
italiano Il Settimo Giorno publicó un relato pormenorizado de lo
ocurrido, que difería absolutamente de la versión oficial ofrecida
en Lisboa y señalaba acusadoramente a Juan Carlos, hizo unas
explosivas declaraciones, en principio privadas, pero publicadas
después por la prensa francesa. De ellas, sobresalía lo siguiente:
Estoy
desolado de ver que la tragedia de Estoril es llevada de esta forma
por un periodista al que le ha sorprendido la buena fe, pues me niego
a no creer en la veracidad de la versión de mi desgraciado sobrino,
dada pormi hermano. En esta situación y en mi calidad de jefe de la
Casa de Borbón, no puedo más que estar en profundo desacuerdo con
la actitud de mi hermano Juan que, para cortar toda interpretación
posterior, no ha pedido que se abriera una encuesta oficial sobre el
accidente y que fuera practicada la autopsia en el cuerpo de mi
sobrino, como es habitual en casos parecidos.
Ni
don Juan ni su hijo Juan Carlos se permitieron contestar a la
petición de don Jaime, por lo que éste, el 16 de enero de 1957,
daría una nueva vuelta de tornillo a la espinosa cuestión familiar
con una carta dirigida a su secretario, Ramón de Alderete. Publicada
después en algunos medios de comunicación y después de exponer que
«varios amigos me han confirmado que fue mi sobrino Juan Carlos
quien mató accidentalmente a su hermano Alfonso», le pedía que
solicitara en su nombre que «por las jurisdicciones nacionales o
internacionales adecuadas se proceda a la encuesta judicial
indispensable para esclarecer oficialmente las circunstancias de la
muerte de mi sobrino Alfonso». Don Jaime terminaba su misiva con una
dura acusación hacia su hermano Juan y, sobre todo, a su sobrino
Juan Carlos:
Exijo
que se proceda a esta encuesta judicial porque es mi deber de jefe de
la Casa de Borbón y porque no puedo aceptar que aspire al trono de
España quien no ha sabido asumir sus responsabilidades.
Expuestos
hasta aquí, aunque muy sucintamente, los hechos acaecidos en Estoril
aquella tremenda tarde/noche del 29 de marzo de 1956, vamos ahora a
analizarlos, a estudiarlos en profundidad y a sacar las oportunas
conclusiones; tarea nada fácil, pero que yo me voy a permitir
afrontar prioritariamente desde el punto de vista de un militar
profesional con muchos años de servicio y, por lo tanto, con un
amplio conocimiento de las armas portátiles. No conviene olvidar que
la tragedia familiar que estamos comentando, con todas sus
consecuencias políticas, históricas y sociales, tuvo como causa
desencadenante un arma, una pistola, y hasta la fecha muy pocos
historiadores, y desde luego ninguno militar experto en armas, se han
atrevido a hincarle el diente a tan tenebroso tema; protegido, como
todo lo que huele a monarquía y a Borbón en España, por un secreto
pacto de silencio de los medios de comunicación (más bien de sus
directores) que alguna vez habrá que erradicar del horizonte
informativo español.
Habrá
que hacerlo aunque sólo sea por respeto a los ciudadanos de este
país, que tienen todo el derecho del mundo a recibir información
objetiva y valiente sobre hechos históricos trascendentes que han
afectado a sus vidas. Y para llegar al fondo de la cuestión, sin
dejarnos absolutamente nada en el tintero, vamos a empezar por las
hipótesis que, sobre lo ocurrido, se han barajado todos estos años
por parte de integrantes de la propia familia Borbón, de amigos y
confidentes de los dos protagonistas de la tragedia, y también por
periodistas que tuvieron acceso privilegiado a determinadas
informaciones relacionadas con la misma. Estas hipótesis, que tratan
sencillamente de explicar lo que es inexplicable, son básicamente
tres, a saber:
A)
Juan Carlos apuntó en broma a Alfonsito y, sin percatarse de que el
arma estaba cargada, apretó el gatillo.
B)
Juan Carlos apretó el gatillo sin saber que la pistola estaba
cargada y la bala, después de rebotar en una pared, impactó en el
rostro de Alfonsito.
C)Alfonsito
había abandonado la habitación para buscar algo de comer para Juan
Carlos y para él. Al volver, con las manos ocupadas, empujó la
puerta con el hombro. La puerta golpeó el brazo de su hermano Juan
Carlos, quien apretó el gatillo involuntariamente justo cuando la
cabeza de Alfonso aparecía por la puerta.
Ninguna
de estas tres hipótesis podría ser tomada ni medianamente en serio
por analista o experto que se precie. Son sólo eso, hipótesis
rebuscadas, infantiles e inconsistentes para cualquiera que sepa algo
de armas; explicaciones familiares interesadas para tratar de cubrir
con un manto de duda la verdad, la auténtica realidad de unos hechos
que, de haber sido investigados y aclarados como se supone se debe
hacer en un Estado moderno y europeo, se hubieran substanciado con
toda seguridad con graves responsabilidades penales para el entonces
infante y heredero de Franco, in pectore, Juan Carlos de Borbón.
Pero la inconsistencia o no de cada una de estas hipótesis
(justificaciones familiares, más bien para mentes ingenuas) las va a
poder apreciar personalmente el lector en cuanto «haga suyas» las
razones, esencialmente técnicas pero también históricas o de
simple sentido común, que a continuación, en las páginas que
restan del presente capítulo, voy a exponer lisa y llanamente.
Vayamos con ello.
El
cadete Borbón tenía en su haber en el momento del extraño
«accidente» (29 de marzo de 1956) nada menos que seis meses de
instrucción militar intensiva (de septiembre de 1955 a marzo de
1956) y otros seis meses previos de instrucción premilitar (de enero
a junio de 1955). A lo largo de los dos primeros trimestres de su
estancia en la Academia General Militar de Zaragoza recibió, como
todos y cada uno de los cadetes de 1.º curso, una metódica
instrucción de tiro con toda clase de armas portátiles (pistola,
mosquetón, granada de mano, subfusil automático, fusil
ametrallador...) con el fin de estar en condiciones de prestar
servicio de guardia de honor en la Academia, una actividad
tradicional de gran prestigio y solemnidad dentro de las obligaciones
docentes en el primer centro de enseñanza militar de España.
Juan
Carlos de Borbón conocía pues, en la Semana Santa de 1956, el uso y
manejo de cualquier arma portátil del Ejército español y por lo
tanto, con más seguridad, el de una sencilla y pequeña pistola
semiautomática como la STAR de 6,35 mm (o calibre 22, en su caso
concreto), en cuya posesión estaba, según todos los indicios, desde
el verano de 1955. ¿Cómo se le pudo disparar entonces esa pequeña
pistola, apuntando además a la cabeza de su hermano Alfonso, si
además, previamente, tuvo que cargarla (introducir el cargador con
los cartuchos en la empuñadura del arma), después montarla (empujar
el carro hacia atrás y luego hacia delante, para que un cartucho
entrara desde el cargador a la 90 recámara), a continuación,
desactivar el seguro de disparo con el que estaba dotada, y
finalmente, presionar con fuerza el disparador o gatillo (venciendo
las dos resistencias sucesivas que presenta, claramente
diferenciadas) para que entrara en fuego?
Es
prácticamente imposible, estadísticamente hablando, que a un
militar medianamente entrenado se le escape accidentalmente un tiro
de su arma si sigue el rígido protocolo aprendido en la instrucción
correspondiente. Por ejemplo, en el caso de una pistola
semiautomática (repito ordenadamente los conceptos que acabo de
exponer para mejor comprensión del lector) es el siguiente:
1.º
Introducir los cartuchos en el cargador.
2.º
Colocar el cargador en su alojamiento de la empuñadura.
3.º
Montar el arma desplazando el carro hacia atrás y hacia delante,
para que el primer cartucho entre en la recámara.
4.º
Desactivar el seguro o seguros (normalmente dos o tres) de los que
dispone.
5.º
Apuntar el arma con precisión y sujetarla con fuerza si se quiere
dar en el blanco, puesto que el retroceso del cañón (y por ende, de
la pistola) dificulta mucho el éxito del disparo.
6.º
Apretar con fuerza el disparador de la pistola (vulgo, gatillo)
venciendo las dos resistencias sucesivas que presenta para lograr,
finalmente, que el disparo se efectúe.
 |
| El rey y su maestro, Francisco Franco |
¿Verdad
que no es tan sencillo y rápido disparar una pistola? Pues claro que
no, y es por ello por lo que a cualquier persona que conozca las
armas y su manejo (como era el caso de Juanito) le resulte casi
imposible equivocarse y que se le dispare una pistola sin querer. Una
pistola se dispara cuando el que la maneja quiere y siempre que haya
efectuado el protocolo de disparo antes señalado. Y una vez
disparada, es muy difícil (prácticamente imposible) que el
proyectil, sobre todo en los de pequeño calibre, se aloje en la
cabeza de una persona causándole la muerte o daños irreparables si
previamente el arma no ha sido apuntada con precisión a ese blanco
humano, ya que el número de posibles 91 líneas de tiro es
sencillamente infinito. A no ser, claro está, que se dispare al
albur contra una masa humana cercana.
Tanto
es así, que en mis cuarenta años de profesión militar no he
conocido un solo caso, ni uno tan siquiera, de que a un recluta, y
mucho menos a un soldado veterano, se le disparase accidentalmente su
arma y matara o causara lesiones graves a un compañero. Ni un solo
caso, jamás, y eso que he tenido más de
veinte destinos en el Ejército español y la mayoría de ellos en
unidades muy operativas o de élite. Únicamente, estando destinado
como jefe de Estado Mayor en la Brigada de Infantería de Zaragoza,
fui testigo de un pequeño accidente doméstico cuando una bala se
alojó en el suelo del salón de mi domicilio, ubicado
encima del cuerpo de guardia, procedente del fusil CETME de un
soldado que al pasar la correspondiente revista de armas tenía un
cartucho en la
recámara
y al apretar el disparador, por orden expresa de su jefe, salió
rauda en busca de mi modesta persona (o de alguna otra de mi familia)
con un ángulo de tiro de 90 grados. Pero este disparo fortuito (que
por ocurrir escasos días después del famoso 23-F provocó de
inmediato en mi esposa un desgarrador alarido de pánico, comparable,
sin duda, al lanzado por los señores diputados en el Congreso cuando
Tejero se lió a tiros con el techo del hemiciclo) de accidente no
tuvo nada, sino de viciosa práctica común de los segundos jefes de
las guardias de prevención de los cuarteles de toda España. Esos,
como malsana y antirreglamentaria norma, después de pedir a sus
soldados que quitaran el cargador de su arma, ordenaban a
continuación apretar el gatillo para asegurarse expeditivamente que
ninguno de ellos se iba al dormitorio con un cartucho en la recámara
de su fusil de asalto.
Lo
que sí he conocido, por supuesto, y muchas veces de cerca, han sido
bastantes casos de suicidios, homicidios, asesinatos y lesiones
irreversibles causadas por reclutas, soldados, e incluso mandos, en
la persona de algún compañero o superior (normalmente con una
estrecha relación con ellos) que en principio fueron presentados por
sus jefes más inmediatos como «desgraciados accidentes» en el
curso de la limpieza del arma o jugando con sus compañeros y, que,
tras unas someras investigaciones decretadas por la superioridad,
devinieron enseguida en acciones delictivas premeditadas y preparadas
de antemano por el causante de la desgracia. Pero siempre, para
preservar el honor y el buen nombre de la Institución castrense y
paliar en lo posible el dolor de los deudos de las víctimas,
seguirían siendo consideradas, a pesar de la investigación
realizada, como desgraciados «accidentes laborales» sin,
obviamente, responsabilidad alguna para sus causantes.
Hasta
tal punto ha sido tan común esta práctica en el Ejército español
(que, por cierto, continúa con ciertos matices en nuestros días)
que, ya como norma, tras un hecho tan lamentable como el que estamos
tratando, con resultado de muerte, los mandos intermedios
involucrados en el mismo (coronel, teniente coronel...), ante la
previsible reacción del general de turno, optaban siempre, de
entrada, por apuntarse a la teoría del accidente. Así las cosas,
los presentaban a los medios de comunicación y a la sociedad como un
hecho desgraciado, fortuito y totalmente imprevisible ante el uso por
los soldados de armas cada vez más peligrosas, sofisticadas y de
difícil manejo.
Pero,
obviamente, esto no es así, ni mucho menos. Las armas de fuego las
cargará el diablo, según el conocido dicho popular, pero son muy
seguras en su manejo si el que las utiliza tiene unos elementales
conocimientos de las mismas y cumple a rajatabla los protocolos y
órdenes para su uso. Las pistolas, por ejemplo, disponen de dos,
tres, y hasta cuatro seguros, para evitar que puedan dispararse al
azar y es prácticamente imposible, en líneas generales, que esto
ocurra pues para llegar al disparo, repito, hay que cumplir
religiosamente con toda una serie de acciones previas; sin las
cuales, la apertura de fuego nunca se producirá. Concretamente, en
el caso que nos ocupa de la pequeña pistola en poder del entonces
cadete Juanito (rey de España, después), en marzo de 1956, alguien
tuvo que cargarla, montarla, desactivar los seguros de que disponía
(salvo que hubiera sido manipulada), apuntarla a la cabeza del
infante Alfonso y, por último,
apretar el disparador con suficiente fuerza y determinación para
vencer el muelle antagonista del que está dotado y que presenta dos
resistencias o pasos sucesivos para que, al final del segundo, se
produzca el golpe del percutor sobre el fulminante del cartucho y con
ello, el letal disparo.Prácticamente es imposible, vuelvo a
insistir, que sin querer, sin que el que utiliza un arma esté
dispuesto a dispararla, ésta entre en fuego. Yo por lo menos no he
conocido ningún caso (los que llegaron a mí no resistieron la más
somera de las investigaciones) de un accidente de verdad; y mucho
menos a cargo de un soldado con instrucción básica de tiro, de un
mando con instrucción superior o, como era el caso del príncipe
Juan Carlos, de un caballero cadete de la AGM de Zaragoza con seis
meses de instrucción intensiva. No quiero negar al 100% la
posibilidad de que en Estoril ocurriera lo nunca visto y que,
efectivamente, el diablo le jugara una mala pasada al díscolo
Juanito de nuestra historia en forma de desgraciado o extraño
accidente mientras se entretenía («jugaba», según el manido argot
familiar) con su hermano disparando la pistolita de marras. ¡Por
favor, un cadete del Ejército español, con 18 años de edad,
jugando a pegar tiros de los de verdad en la habitación de su
hermano pequeño! Pero en este caso existen abundantes indicios
racionales, muy claros para un experto militar, que apuntan a lo
contrario, a que el arma fue disparada a sabiendas de lo que podía
ocurrir. Y que, indefectiblemente, ocurrió lo peor...
Las
dos personas que intervinieron en este distinguido «juego de niños»
de Villa Giralda (como lo denomina en sus Memorias Dª María de las
Mercedes, condesa de Barcelona y madre de los «jugadores»), en
marzo de 1956, no eran ya unos niños y, por supuesto, aquello no
tuvo nunca nada de juego. Juan Carlos tenía ya (no me cansaré de
repetirlo, pues todavía no me cabe en la cabeza, como historiador
militar, que la persona que ha ocupado durante más de treinta años
la Jefatura del Estado español, bien es cierto que sin un mérito
especial por su parte si hacemos abstracción de su nacimiento y de
los intereses políticos del franquismo, cometiera semejante
estupidez en su juventud y encima sin querer afrontar la
responsabilidad consiguiente) 18 años bien cumplidos. Era todo un
caballero cadete de la Academia General Militar, un hombre con seis
meses de instrucción académica (que incluye todo tipo de ejercicios
de fuego real con armas de guerra mucho más sofisticadas que una
simple pistola de 6,35 mm) y otros seis de instrucción premilitar en
el palacio de Montellano, donde, por lo menos en teoría, le darían
clases de tiro sus profesores castrenses. El infante 94 Alfonso
tampoco era un niño, tenía 14 años y una inteligencia privilegiada.
Había
dado muestras hasta entonces de una gran estabilidad emocional y suma
prudencia, por lo que era el preferido de su padre, el conde de
Barcelona, que, según
algunos de sus biógrafos, pensaba nombrarle en el futuro su heredero
dinástico si su hijo mayor, Juan Carlos, cedía en demasía a los
oropeles del franquismo y abandonaba la tutela paterna en busca de un
atajo al trono de España. ¿Tendría esto último algo que ver con
las extrañas circunstancias de su muerte?
La Historia dirá, en su momento, la última palabra. Seguro.
La
pistola causante de la tragedia, para más inri, había vuelto a
poder de Juanito el mismo día de autos en contra de las
instrucciones de su padre, que había
«decretado» su guardia y custodia bajo llave en un secreter del
salón de la casa. Con muy buen criterio lo hizo ante la
irresponsabilidad manifiesta de su propietario,
que se había dedicado, en las jornadas precedentes al luctuoso hecho
de Jueves Santo, a efectuar ejercicios de fuego real por las calles
cercanas a su domicilio. Concretamente el día anterior, Miércoles
Santo, los dos hermanos habían tomado como blanco de sus «juegos
infantiles» las farolas de alumbrado público de su propia calle.
Todo un despropósito, se mire como se mire. Pero la pistola, la
tarde en la que murió Alfonso, no fue cargada con toda seguridad por
el diablo sino por el propio Juan Carlos, ya que el arma era de su
propiedad y su hermano no tenía por qué conocer su manejo.
Asimismo, la pistola, con toda seguridad también, sería montada por
Juanito que, lógicamente, ejercería en estos «juegos» como
propietario y como militar profesional que era, de maestro de
ceremonias. La teoría de que una bala podía estar ya alojada con
anterioridad en la recámara y precipitar anómalamente el disparo
fatal, no se puede sostener ante experto alguno, pues un seguro (un
diente metálico situado en la parte superior de la corredera de
prácticamente todas las pistolas que se fabrican en el mundo) alerta
claramente si la recámara está ocupada y, además, por esa sola
causa no podía desencadenarse el disparo fortuito.
Por
otra parte, la pistola la tenía en su poder Juan Carlos desde el
verano de 1955, en el que la recibió como regalo por su ingreso en
la Academia Militar de mano del conde de los Andes, según todos los
indicios. Al incorporarse a ese centro militar, el 15 de septiembre
de ese mismo año, seguía con ella pues algunos de los cadetes de
aquella época recuerdan que «fardaba» de su posesión ante sus
congéneres del «clan Borbón». Y no sólo era propietario de la
pistolita de marras, sino también de una preciosa carabina calibre
22 que despertaba la envidia de alumnos y profesores. No conviene
olvidar, por otra parte, que el infante, como ya he reiterado una y
otra vez a lo largo del presente trabajo, había realizado ejercicios
de fuego real con toda clase de armas portátiles durante sus seis
primeros meses en la Academia Militar, incluidas pistolas de 9 mm
largo. Sin ningún temor a exagerar, tras dos trimestres de «mili
especial» como la que realizaban los cadetes españoles de la AGM en
la década de los 50, afirmo que era todo un experto en armas cuando
se incorporó de nuevo a la casa paterna a últimos de marzo de 1956.
Incluso
había realizado ejercicios de fuego real con su propia pistola.
Previsiblemente en el propio campo de tiro de la Academia, durante
sus ratos libres, ya que era un entusiasta del tiro y no faltó nunca
a un ejercicio de fuego de instrucción o de combate con ningún tipo
de arma; igual que no dejó de asistir jamás
a las clases de equitación (los caballos eran otra de sus aficiones
preferidas) y a las de prácticas de conducción de vehículos
militares, actividad que también le obsesionó mientras estuvo en
Zaragoza.
Como
he señalado hace un momento, algunos historiadores han especulado
con el tipo de arma que realmente mató al infante Alfonso, haciendo
referencia a que podía haber sido un revólver de calibre 22 e,
incluso, una pistola de ese mismo calibre. Esta posibilidad, aún no
siendo determinante en el proceso de clarificación
histórica en el que estamos inmersos (ya que cambia muy poco las
circunstancias y las responsabilidades de aquel luctuoso hecho), no
tiene muchas probabilidades de ser cierta. En primer lugar, porque la
propia madre de Juan Carlos en sus Memorias, como también he
señalado, menciona «una pequeña pistola de 6 mm que los chicos
habían traído de Madrid» (el calibre de 6 mm no existía entonces
como tal, siendo el menor que se encontraba en el mercado el de 96
6,35 mm). En segundo lugar, porque los revólveres, y todavía más
los de calibre 22, no se encontraban tan fácilmente en la España de
la época. Las armas ligeras que se usaban (y se vendían, incluso en
el mercado negro) eran mayoritariamente de las marcas STAR, Astra y
Llama, de calibres 6,35, 7,65, 9 mm corto y largo, siendo normalmente
los calibres más pequeños (6,35 y 7,65) los utilizados por
militares y miembros de las fuerzas de seguridad para su defensa
personal (como armas de su propiedad) y los superiores (9 mm corto y
sobre todo, largo) los reglamentarios en cuarteles y unidades
operativas. Y en tercer lugar, porque ningún cadete que coincidiera
con Juan Carlos en sus años de Academia en Zaragoza ha hablado nunca
de que viera un revólver en sus manos y sí, y muchos, de la
pistolita que guardaba el Borbón como un auténtico tesoro y que
exhibía ante sus amigos a todas horas. Por todo ello, es mucho más
plausible y lógico que fuera una pequeña pistola de 6,35 mm,
propiedad del infante Juan Carlos, la que acabó, muy certeramente
por cierto (pues no es nada fácil matar a una persona con un solo
disparo de ese pequeñísimo calibre), con la vida del infante
Alfonso de Borbón.
Y
sigamos con las consideraciones sobre las tres hipótesis que
anteriormente he sacado a colación como las más representativas de
la cortina de humo levantada en su día por familiares, amigos y
periodistas de cámara de la familia Borbón, para tratar de cubrir,
con el ropaje de un desgraciado accidente, la muerte violenta a punta
de pistola de uno de sus miembros más jóvenes, inteligentes y
prometedores. La segunda de las mencionadas hipótesis (propalada
incluso por el propio Juan Carlos que, al parecer, se la sugirió a
su amigo portugués Bernardo Arnoso) habla de que el cadete Juanito,
que tendría lógicamente en su mano derecha la pistola cargada y
montada en el momento del disparo fatal, «apretó el disparador de
la misma creyendo que estaba descargada y la bala rebotó en una
pared y fue a incrustarse desgraciadamente en la cabeza de su hermano
Alfonso causándole la muerte instantánea.» Esta justificación,
venga o no venga del propio protagonista de la tragedia, es
sencillamente ridícula. No se la puede creer nadie que sepa algo de
armas de fuego y de teoría del tiro. Un pequeño proyectil,
procedente de un cartucho de 6,35 mm (y lo mismo ocurriría si se
tratara de un calibre 22), que ha sido disparado con la pistola
correspondiente, no tiene la suficiente fuerza cinética para
impactar en una pared de una habitación y seguir después en una
nueva trayectoria hacia sabe Dios dónde. Es más, aunque el ángulo
de incidencia con la pared fuera extremadamente pequeño, de muy
pocos grados, y en consecuencia, más factible de que esto pudiera
ocurrir, la bala seguiría con un ángulo de salida de la pared tan
pequeño que no le permitiría separarse mucho de ella, a lo sumo
unos pocos centímetros, con lo que nunca podría buscar un nuevo
blanco que no estuviera en la propia pared o muy cercano a ella; y,
desde luego, con una fuerza de penetración muy reducida, cercana a
cero. Eso contando con que el ángulo de incidencia sea casi plano,
lo que es muy difícil que ocurra disparando el arma desde el centro
de una habitación. Si el proyectil, como es lo más normal, hubiera
llegado a la pared con un ángulo de incidencia cercano a los noventa
grados, habría entrado en la misma, pero nunca hubiera salido. No
hubiera tenido fuerza residual suficiente para traspasar el muro de
la habitación y penetrar en la contigua, y mucho menos aún, para
volverse a buscar la cabeza del desgraciado infante Alfonso. Así de
claro y así de sencillo. O sea que de posible rebote de la bala que
presumiblemente disparó Juan Carlos de Borbón, nada de nada. No se
lo puede creer nadie y punto final.
Y
tampoco se puede creer nadie, medianamente constituido
intelectualmente, lo contemplado por la tercera hipótesis, ésa de
la inoportuna salida del Senequita de su habitación en busca de
viandas para los dos «jugadores» y que propicia que a la vuelta
asome inoportunamente la cabeza por la puerta y se la vuele su
hermano (sin querer, claro) de un certero disparo tras recibir un
golpe en el brazo. Este guión es más propio de una mala novela
negra o de espías que del vivido por los protagonistas de aquel
desgraciado evento, en la recogida Villa Giralda de los años 50.
Aunque en este caso, de haberse producido todo como recoge esta
hipótesis (sugerida por Pilar, hermana de Juan Carlos, a la
escritora griega Helena Matheopoulos), la realidad hubiera superado
de nuevo a la ficción pues ni el mismísimo Ian Fleming hubiera sido
capaz de proponer algo tan inverosímil para que su famoso personaje
James Bond; que manejando una ridícula pistolita de 6,35 mm, mandara
sin querer al otro mundo, de un solo disparo en la cabeza, al
despistado enemigo que, pretendiendo sorprenderle en su habitación,
le golpeara el brazo con tan mala fortuna que provocara tan anómalo
accidente. ¡Demasiado incluso para el sagaz agente 007 de Su
Graciosa Majestad Británica! Pero parece ser que no, si hacemos caso
a Dª Pilar, para el «francotirador de Estoril», su hermano Juanito
(el terror de los vecinos de Villa Giralda en aquella Semana Santa
portuguesa de 1956) que, después de dejar a oscuras con su pistola
todas las calles de los alrededores, tuvo esa mala suerte de que su
hermano le golpease el brazo y una inoportuna bala se cobrase sin más
su vida.
A
la vista de todo lo que acabo de exponer, supongo que el lector ya se
habrá hecho su composición de lugar con respecto a las tres
hipótesis de trabajo que estamos analizando. Y también que no habrá
dudado en poner un claro suspenso a cada una de ellas. Pero si es
así, lo lógico también es que a continuación se haga la siguiente
consideración: De acuerdo, estos tres supuestos sobre las
circunstancias en que se desarrolló la extraña muerte de Alfonso de
Borbón no son de recibo… Pero entonces, ¿qué nueva hipótesis
sería la más plausible, la que más posibilidades tendría de ser
cierta, la que después de un análisis serio y desapasionado podría
considerarse como más aceptable? Pues, amigo mío, empecemos por la
que el propio conde Barcelona planteó con desgarro escasos segundos
después de la tragedia, cuando le espetó a la cara a su hijo Juan
Carlos: «Júrame que no lo has hecho a propósito.» O sea, hablando
en plata, la hipótesis de que el cadete Juanito descerrajara un tiro
en la cabeza a su hermano menor «a propósito».
Algún
lector quizá pueda empezar a rasgarse las vestiduras llegados a este
punto, pero yo le pediría un poco de paciencia. Si un padre, ante un
hecho de tanta gravedad como el que estamos considerando, en un
apresurado análisis de la situación en el que su subconsciente toma
evidentemente la delantera, cree posible que su hijo mayor haya
matado «a propósito» a su hermano disparándole un tiro en la
cabeza, no cabe duda de que existe, ya de entrada, una razón de peso
para que ciertas personas. Son las de fuera del círculo familiar del
presunto homicida y que además tenemos, como profesión, analizar
desde la más completa independencia los hechos históricos, y así
podemos arrogarnos la potestad de estudiar y considerar tamaña
hipótesis de trabajo, por dura y escandalosa que ésta pueda parecer
a multitud de ciudadanos españoles de buena fe. Teniendo en cuenta,
además, que los que tenían que haber tomado sobre sus espaldas
desde el primer momento ese trabajo (la policía y los jueces
portugueses) no lo hicieron en absoluto a pesar de que abundantes
indicios racionales apuntaban a una clara responsabilidad penal del
infante Juan Carlos. Por lo menos, por negligencia e imprudencia
temeraria con resultado de muerte. Pero quizá también, si su padre
no desechó en principio esa posibilidad, por qué tenían que
hacerlo los jueces y policías portugueses por homicidio e incluso
asesinato. ¿Por qué no se investigó esta hipótesis? ¿Por qué no
se le hizo la autopsia al cadáver de Alfonso? ¿Por qué don Juan
tiró la pistola al mar? ¿Por qué tanto secreto y tanta oscuridad
al cabo de tantos años...? ¿Quiso Franco, en connivencia con las
autoridades portuguesas, preservar la imagen y la propia vida de la
persona que tenía en cartera como heredero y futuro rey de España?
Bueno,
pues como acabo de señalar que existían (y existen) abundantes
indicios racionales que apuntaban (y apuntan) a una clara
responsabilidad penal del infante Juan Carlos en la muerte de su
hermano menor Alfonso, voy a continuación, para cerrar ya este
análisis personal de los hechos, a resumir los
más
importantes:
1.º
El cadete Juan Carlos de Borbón conocía, en marzo de 1956, el
manejo y uso en instrucción y combate de todas las armas portátiles
del Ejército de Tierra español.
2.º
Había realizado ejercicios de fuego real con todas ellas con arreglo
a la cartilla de tiro correspondiente a un caballero cadete de primer
curso de la Academia General Militar.
3.º
Conocía, pues, muy bien el manejo de las pistolas de 9 mm largo
reglamentarias en las Fuerzas Armadas españolas.100
4.º
Con mayor motivo debía conocer el uso y manejo de la pequeña
pistola de 6,35 mm (o de calibre 22) de la que era propietario y con
la que había efectuado (la última vez, el día anterior al triste
suceso) numerosos disparos.
5.º
Conocía, asimismo, los protocolos de actuación que marcan los
reglamentos militares para el uso, limpieza, desarmado, armado,
equilibrado, preparación para el disparo…, etc., etc., de
cualquier arma portátil y en particulartodas las precauciones que
debe tomar un profesional de las armas antes de efectuar un disparo
de instrucción o combate.
6.º
Resulta inconcebible que todo un caballero cadete de la AGM (una de
las mejores academias militares del mundo en su momento) con seis
meses de instrucción militar intensiva y con numerosos ejercicios de
tiro de instrucción realizados, no tomara las elementales medidas de
seguridad (activación de los seguros de la pistola y comprobación
de la existencia o no de cartucho en la recámara) antes de proceder
a manipular su pistola en presencia de su hermano pequeño.
7.º
¿Qui prodest? ¿A quién pudo beneficiar la muerte del infante don
Alfonso? Ni la policía judicial portuguesa ni la española (civil o
militar) investigaron nada en relación con la extraña muerte del
infante Alfonso de Borbón a pesar de que D. Jaime, jefe de la Casa
de Borbón, pidió una encuesta judicial sobre la muerte de su
sobrino. Pero por otra parte, del mero análisis político y familiar
del entorno de los Borbones se desprende que la desaparición física
del hijo menor del conde de Barcelona benefició y mucho, las
expectativas de su hermano Juan Carlos de cara a ocupar en su día el
trono vacío de España.
De
no haber muerto Alfonso, esas expectativas habrían caído en picado
pues, según bastantes prohombres del entorno de don Juan, éste
barajaba ya (en la época en la que sucedió la inesperada
desaparición de su hijo) la posibilidad de nombrar al Senequita su
descendiente preferido, heredero de los derechos dinásticos de la
familia en detrimento de los del hijo mayor. Además, de vivir
Alfonso, su sola presencia física hubiera constituido en sí misma
una baza muy importante en manos del conde de Barcelona en su tenaz
lucha con el dictador para conseguir que el futuro rey de España
fuera él y no su hijo Juan Carlos. Existía también la posibilidad
de que, tras el enfrentamiento entre éste y su padre por la asunción
sin condiciones por parte del primero de las tesis franquistas, don
Juan hubiera presionado a Franco a favor de su hijo Alfonso como
futuro heredero de la Jefatura del Estado español a título de rey.
8.º
¿Sólo la casualidad puede explicar el insólito hecho de que el
pequeño proyectil de 6,35 mm (o calibre 22), que en el caso de
impacto directo en la bóveda craneal de don Alfonso hubiera tenido
muy pocas posibilidades de traspasarla dada su pequeña entidad y la
escasa fuerza propulsora inicial, buscase el único camino expedito
(las fosas nasales) para alcanzar el cerebro sin problemas y causar
la muerte? Resulta increíble, por las prácticamente nulas
posibilidades de que una cosa así pueda ocurrir en un disparo
accidental, que la bala asesina penetrara de abajo a arriba por la
nariz del infante (hecho éste generalmente admitido por los
poquísimos biógrafos y escritores que se han permitido analizar el
tema) en base exclusivamente al azar o la mala suerte. La previsible
trayectoria del disparo, para que esto pudiera ocurrir, resulta tan
forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil
saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro,
sin influencia alguna del tirador.
 |
| La continuidad de la monarquía franquista, Franco, Juan Carlos y Felipe |
9.º
Juan Carlos de Borbón (repitámoslo una vez más) no era en marzo de
1956 ningún niño, como la domesticada prensa del franquismo dejó
caer, una y otra vez, en los meses siguientes al sospechoso
«accidente», sino todo un caballero cadete de la AGM. Era, pues, un
hombre que se afeitaba todos los días, un militar profesional a
todos los efectos que había jurado bandera en diciembre del año
anterior y que realizaba los estudios y prácticas necesarias para
acceder, en su día, a la categoría de teniente del Ejército
español. ¿Por qué entonces, ante la extraña muerte de su hermano
Alfonso (en unas circunstancias que le involucraban directamente, ya
que aquélla se había producido por un disparo efectuado con un arma
de su propiedad y estando a solas con él), no se produjo de
inmediato la apertura del reglamentario expediente investigador
militar, al margen del que pudieran incoar la policía y la justicia
lusas, al objeto de depurar sus presuntas responsabilidades penales?
Conviene resaltar que en el caso de un miembro de las Fuerzas Armadas
que mata a un civil con su arma, éstas están sujetas a fuertes
agravantes, si se demuestra que no adoptó las correspondientes
medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego que
contemplan los reglamentos militares y que, obviamente, deben conocer
a la perfección todos aquellos que visten un uniforme militar.
En
este caso del cadete Juan Carlos de Borbón no se abrió
investigaciónmilitar alguna, ni tras conocerse (por los medios de
comunicación extranjeros) las extrañas circunstancias en que se
había desarrollado la trágica muerte del infante Alfonso, así como
las presuntas y claras responsabilidades del primogénito del conde
Barcelona. Nadie ordenó la incoación del oportuno procedimiento
judicial castrense contra su persona.
Juanito
permanecería en la Academia General Militar de Zaragoza hasta el
verano de 1957, en el que con el título de caballero alférez cadete
del Ejército de Tierra y tras dos años de estancia en tan riguroso
centro de enseñanza militar, se iría de vacaciones, como todo hijo
de vecino, primero con su novia oficial de entonces, María Gabriela
de Saboya, y, después, con su amiguita del alma y del cuerpo, la
condesa Olghina de Robilant. Su segundo, y último, año en la
Academia zaragozana sería especialmente movido en el terreno
personal, al decir de sus compañeros de centro, pues «su alteza»
(como le llamaban todos por imperativo jerárquico, a excepción del
clan borbónico, que le rodeaba como una piña), no se sabe si para
olvidar el trágico «accidente» de Estoril o, precisamente, por no
poder olvidarlo, se dedicó todo ese segundo curso académico a vivir
su vida, a disfrutar todo lo posible de los placeres mundanos. Tomó
la Academia militar en la que residía como base de partida para sus
correrías festivas de fines de semana y fiestas de guardar; o sea, a
la práctica abusiva y sin control del famoso «sábado, sabadete»
cadeteril.
En
septiembre de 1957, el ya alférez Juan Carlos de Borbón se
incorporaría a la Escuela Naval de Marín para realizar un curso con
los cadetes de tercer curso de ese centro castrense. Parece ser que,
después del tórrido verano con cruceros y fiestas de todo tipo,
acudió ya más calmado en sus ímpetus juveniles a la llamada del
deber pues sus compañeros de aquella época no recuerdan
expresamente que el infante (metido ahora a marino de guerra por
deseo expreso del inefable caudillo ferrolano) hiciera una vida fuera
de lo normal para ya todo un alférez de tercer curso. Los fines de
semana permanecía indefectiblemente, eso sí, en paradero
desconocido y durante las jornadas lectivas tampoco es que se dejara
ver mucho por aulas y gabinetes de estudio; aunque eso sí, nunca se
ausentó de un acto oficial o formación académica que tuviera
resonancia en los medios de comunicación, para salir en las fotos de
rigor luciendo unforme blanco.
Así
no podía faltar, y no faltó, al famoso crucero alrededor del mundo
que en enero de 1958 emprendieron los componentes de su curso a bordo
del airoso velero Juan Sebastián Elcano, y que lo tendría embarcado
(y tranquilo) por espacio de casi cinco meses. Con esta excursión
marítima global (que quizá fue el inicio de su pasión desmedida
por el deporte de la vela) terminaría prácticamente su compromiso
con la Escuela Naval, una estancia demasiado corta, protocolaria y
deportiva que no parece ser le aportara muchos conocimientos navales
ni mucha afición por la «mar océana» como la que siempre
evidenciaron tanto su padre (elevado después de su fallecimiento a
la categoría de almirante de la Armada Española por deseo de su
augusto hijo, ya rey de España) como su malogrado hermano, el
inteligente Senequita.
Por
último, y para acabar con su periplo por las diferentes academias
castrenses y convertirse así en un singular militar
interdisciplinario de provecho, como quería su protector Franco,
Juan Carlos de Borbón aterrizaría (nunca mejor dicho) en la
Academia General del Aire de San Javier, en septiembre de 1958. Su
objetivo era permanecer allí todo el curso académico 1958-59,
hacerse con el título de piloto del Ejército del Aire español y
regresar después a Zaragoza para efectuar un último período
académico de conjunto y recibir al fin el despacho de teniente.
Pero
en la Academia de San Javier tampoco es que se desviviera por
aprender mucho y portarse como un cadete más el bueno del alférez
Juanito. Según algunos compañeros de entonces, generales en la
reserva en la actualidad, llevaba una vida de invitado de lujo.
Apenas hacía nada por sí mismo y las órdenes procedentes «de
arriba» (que exigieron, en principio, su graduación como piloto de
guerra con todos los conocimientos y prácticas que hicieran falta),
enseguida tuvieron que ser matizadas y sustituidas por otras mucho
más pragmáticas que aceptaban ya el carácter simplemente
honorífico y testimonial de las enseñanzas que el susodicho Borbón
iba a recibir. Uno de estos compañeros del flamante infante real
llegó a manifestar a este investigador:
Era
muy malo con los mandos, lo que se dice «un negao», muy
descoordinado y sin visión alguna para el vuelo. Además, no digería
adecuadamente las pocas lecciones teóricas a las que acudía. Sólo
se le podía dejar unos segundos a los mandos de la avioneta de
instrucción. En los meses que estuvo en San Javier apenas progresó
nada, limitándose a volar con los mejores instructores en plan
pasajero VIP.
Resulta
pues totalmente ridículo que por parte del aparato de propaganda del
Régimen franquista entonces (y después, por las autoridades
políticas de la transición) se pretendiera hacer llegar a la
opinión pública española la falsa idea de que el príncipe Juan
Carlos pilotaba personalmente los aviones en los que viajaba al
extranjero o acudía, en España, a actos protocolarios o turísticos.
La grotesca farsa se ha ido ampliando incluso a sus posibilidades
como piloto de helicópteros de todo tipo, de guerra incluidos por
supuesto, de cuya correcta conducción nunca ha tenido Juan Carlos de
Borbón ni pajolera idea. Eso sí, siempre le ha gustado ocupar el
asiento de copiloto de cualquier aeronave que transportara sus reales
huesos y hacer el viaje «gozando» de las vistas desde la cabina.
Con ello se ha dado pábulo a que los sumisos periodistas de cámara
que siempre le acompañan, continúen, todavía a día de hoy,
propalando a los cuatro vientos las increíbles dotes aeronáuticas
del nuevo rey que tuvo a bien regalarnos Franco antes de irse a los
infiernos para siempre.
Por
cierto, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero llevó mucho
tiempo (y nos parece perfecto a muchos) enfrascado en la noble tarea
de retirar de las vías públicas españolas todos los símbolos que
recuerden al fenecido franquismo (estatuas ecuestres del autócrata,
placas conmemorativas, dedicatorias de calles...). Sin embargo (y
esto nos parece fatal a muchos), nunca dijo nada del primero y más
emblemático de todos esos símbolos franquistas: el rey Juan Carlos,
heredero del sanguinario militar y que no tuvo reparo moral alguno en
jurar los inamovibles Principios Fundamentales de su régimen,
comprometiéndose a asumirlos y defenderlos; aunque luego, gracias a
un sorprendente ataque de democracia sobrevenida (y a pequeños
intereses de su corona) propulsara una sacrosanta transición de
conveniencia hacia un régimen de libertades en el que él,
blandiendo ante los políticos el espantajo del Ejército franquista
y con toda la información de los aparatos de Inteligencia del Estado
y de las FAS a su servicio, pudiera mangonear el país casi tanto
como su amado caudillo del alma. La mayoría de los españoles
estamos de acuerdo: ¡Fuera símbolos de la más sanguinaria
dictadura que haya sufrido nunca este bendito país! Pero todos
fuera. Absolutamente todos.
El
príncipe Juan Carlos recibió su despacho de teniente del Ejército
español el 12 de diciembre de 1959. El 23 de julio de 1969, diez
años después, sería nombrado sucesor del jefe del Estado, a título
de rey, y ascendido por decisión testicular del dictador a general.
El «espadón» gallego tendría así lo que quería: Un militar, un
general amamantado a sus pechos que pudiera recoger el testigo de su
deleznable dictadura castrense. Y así sucedería en realidad, pues
su régimen no pereció para siempre como muchos ingenuos aún creen
con la promulgación de la Constitución del 78.
Hablamos
de una Carta Magna pactada, consensuada, corregida y autorizada por
el Ejército franquista y por las fuerzas más poderosas del antiguo
sistema que montarían el «teatrillo del cambio» para que nada
cambiara en realidad en este país. Sí, los españoles podemos votar
cada cuatro años unas listas electorales cerradas y bloqueadas,
confeccionadas por los aparatos de unos partidos que comen del
pesebre del poder, del mismo poder de siempre... Pero de auténtica
libertad, verdadera democracia, real soberanía del pueblo..., muy
poco todavía, casi nada. Habrá que esperar un poco más para que el
«soberano» pueblo español pueda ser eso, soberano (sin comillas) y
recobrar todos sus derechos perdidos. Tengamos paciencia. Estamos en
el buen camino.
Ahora
sigamos, en otro capítulo, con la vida y milagros del, de momento,
inefable teniente Juanito"


2 comentarios:
Debe ser lo único bueno que ha hecho este parásito, asesinar al otro parásito. Que pena que no lo ahorcaran por ello.
Saludos.
Poco tengo que comentar, excepto mi escepticismo de que pueblo alguno ("eso" dado en llamar pueblo), pueda jamás llegar a ser soberano en el sentido político del término. Cualquier logro seguirá siendo siempre revertido por nuestros esclavistas y más bien pronto que tarde. Nada que hacer. No me lo creo. Tristemente, no me lo creo; soy radicalmente escéptico.
Y nadie me ha vuelto escéptico a base de cuentos, excepto la razón histórica: ¡Casi na', pues!
Publicar un comentario